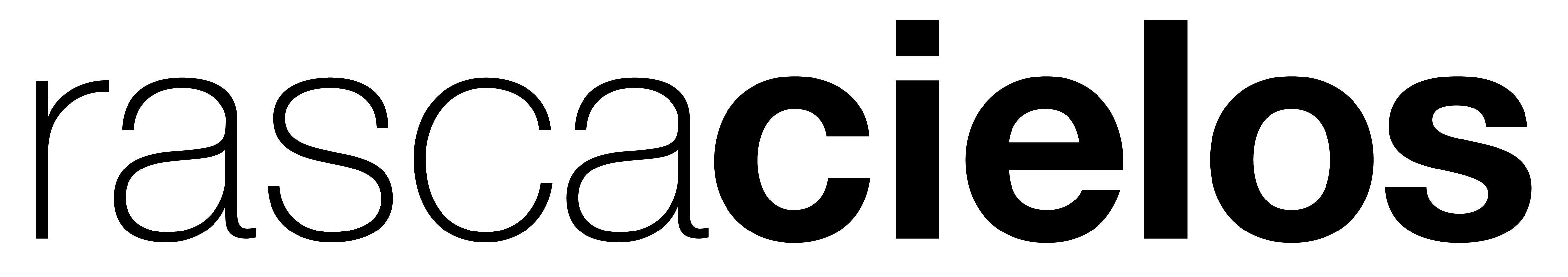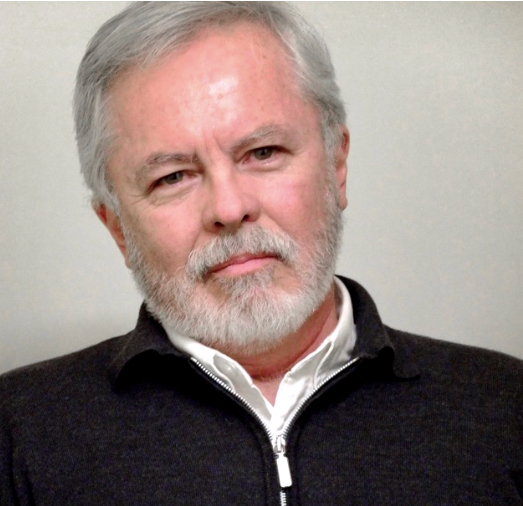El Illimani fue coronado por primera vez por alpinistas / andinistas a fines del siglo XIX. Este relato se refiere a la primera escalada del Illimani por la ruta del sudoeste, que coronó su cresta, pero no la cima (la cresta entre dos de sus tres cimas), en abril de 1929. Originalmente publicado en el libro Deutsche in Bolivien (Alemanes en Bolivia), por Fritz Kübler, en 1936. Hace referencia a una coronación anterior.
Texto de Fritz Kübler (1936)
Traducción y fotografías de Robert Brockmann

Todo lo que promueve el alpinismo en los Alpes falta en los Andes sudamericanos: Accesos, refugios, rutas. Incluso una pequeña excursión se convierte aquí en un esfuerzo; un recorrido de alta montaña, en una aventura.
Desde el principio sentí la irresistible tentación de intentar ascender al Illimani por el lado de La Paz, es decir, cruzando directamente el glaciar suroeste que desciende abruptamente desde la cumbre principal, la ruta que Illimani Schulze había declarado imposible. Durante una acogedora velada en el Club Alemán de La Paz, urdimos un plan serio durante una conversación entre el Dr. Albert Borsig, que había vendido algunas locomotoras a Bolivia, y yo. De una excursión previa conocía la finca Pinaya, al pie del Illimani. Desde allí, en los escasos momentos de sol que me tocaron, había observado la montaña detalladamente. Pinaya era la base ideal. Rápidamente decidimos intentar la ascensión y, con entusiasmo, ultimamos los preparativos. Así, el Jueves Santo de 1929, tras una cabalgata de doce horas, llegamos a Pinaya con nuestras monturas, una mula de carga y un joven jinete que demostró una valía excepcional en nuestras ascensiones. El chico se llamaba Pablo Llanos. Era un joven mestizo, a los dos días ya entendía palabras en alemán y preparó té y pasó dos noches en el hielo esperando nuestro regreso. ¡Todas hazañas inéditas en este país!
No es de extrañar que los pobladores andinos desaparezcan rápida y sigilosamente en la profundidad de la tierra que anochece, antes de que los espíritus que habitan en el hielo y la nieve empiecen a hacer de las suyas.
Tras pasar otra noche en la finca en las camas que nos cedió el hospitalario administrador, Hugo Gonzáles, partimos para enfrentar la montaña. Hasta una altitud de unos 4.700 metros, la mula de carga nos acompañó valientemente. Pero entonces se detuvo, jadeante, y se rehusó a dar ni un paso más. Desensillamos, repartimos la carga entre tres porteadores indios y, hacia el atardecer, llegamos al pie del imponente glaciar principal por empinadas laderas de pedregal.
Aquí establecemos nuestro último campamento base. La carpa, baja y plana,[1] es instalada en una hondonada. Diez centímetros bajo la capa de pedregal reluce el hielo vivo. De rato en rato, un estruendo sordo resuena en la estrecha hendidura sobre la que nos asentamos: es que ya estamos casi en el misterioso taller del gigante de la montaña. No es de extrañar que los pobladores andinos desaparezcan rápida y sigilosamente en la profundidad de la tierra que anochece, antes de que los espíritus que habitan en el hielo y la nieve empiecen a hacer de las suyas. Pero Pablo es más valiente y hace burbujear la sopa delante de la carpa y mientras monta el campamento coloca hábilmente en capas nuestras pieles y mantas. Miramos al glaciar en silencio y con ojos intrigados. ¿Premiará o castigará a los que se atrevan a ser los primeros en perturbar su eterna soledad? Y es que incluso el primer escalador de la cumbre principal prefirió rodearlo en una larga travesía de días y noches, pues había un dictamen no escrito que sentenciaba: “Por este glaciar, el Illimani es inexpugnable” Pero la sopa está lista y se acaban las cavilaciones: decidimos hacer el gran intento, de una vez por todas.
Unas horas de sueño inquieto en la estrecha tienda acortan la espera. Cuando nos despertamos, el hielo y la niebla brillan bajo la pálida luz de la luna. Tenemos que ponernos los crampones en la carpa y no quitárnoslos hasta el regreso. Partimos a las dos de la madrugada; somos tres en esta primera expedición exploratoria: Borsig como guía, yo al final de la cuerda y un joven compatriota aún inexperto, Hellmut Schneider, entre nosotros.

Primero se asciende sin dificultad por la lengua del glaciar, siguiendo la cresta rocosa de la izquierda —una de dos enormes aristas entre las que el glaciar desciende. Pero pronto comienza la batalla por esta ruta completamente desconocida y nunca transitada. A medida que las nubes retroceden bajo nosotros, la luna brilla sobre un mar ondulante de innumerables grietas, olas de nieve y puentes de hielo en forma de cresta que deberemos cruzar. Un abismo tras otro, farallones cada vez más empinados y lisos, y dondequiera que mire el ojo, nieve dura, azul, verde, púrpura, hielo infinito. Un cielo negro con estrellas de tal esplendor y, a pesar de la luz de la luna, de luz tan fuerte que encandila los ojos.
Desde ahora tienes que concentrar todos tus sentidos y todas tus fuerzas en cada paso, en cada sombra en la nieve, en cada crujido del hielo. Uno diría que todo tu cuerpo se concentra en la suela. Estamos en medio del primer quiebre del glaciar.[1] Con su lámpara de aceite en la mano, Borsig, el alpinista que coronó tantas cumbres alpinas y pirenaicas, avanza con paso tranquilo y seguro. Si hay una brecha tan ancha como una carretera, seguro que encuentra un puente, un paso por el que cruzar; si hay una pendiente increíblemente empinada, él la cruza en tres zigzags ganando cien metros de altura. Y cuando, tras superar la primera dificultad, se alza ante nosotros un gigantesco circo glaciar[2] —tan inmenso que cuesta siquiera asimilarlo—, Borsig encuentra un paso: una estrecha franja de nieve entre paredes verticales, puentes colgantes naturales y grietas. Un verdadero atajo oculto que bordea la fortaleza de hielo y, tras ocho horas de ascenso, nos lleva hasta sus cimas.
Al amanecer nos alzábamos, solemnes, junto al muro superior del glaciar. Vimos cómo la luz cambiaba lentamente del azul y el verde al violeta, al rosa y al blanco deslumbrante. Vimos los haces de colores cruzar como relámpagos entre carámbanos del grosor de un hombre y columnas de un palacio de hielo como sacado de una epopeya, entre cavernas de nieve y torres de cristal. Presenciamos el duelo entre luna y sol, entre la noche y el día, entre el frío cortante y el resplandor naciente. Por encima y a los lados, entre torres y parapetos, murallas y fosos, asomaban cabezas gigantes con capuchas de nieve y barbas de escarcha, que parecían burlarse y amenazar a los insignificantes humanos que osan escalar. Y ahora, a las once de la mañana, por encima de todo esto el sol ya quema con toda su fuerza. La cima se alza orgullosa a unos quinientos metros por encima de nosotros. Las nubes y la niebla se desplazan en densas nubes desde el lado este, trepando desde muy abajo en la selva. Los vapores exhalados por la tierra caliente del azúcar y el café ya burbujean alrededor de la zona de nieves eternas. Tememos perder nuestro rastro, el camino que nos guía en este laberinto espeluznante; ya empieza a nevar copiosamente, alternando rápidamente el resplandor con el frío, y descendemos. ¡La imposible ruta del glaciar se ha trazado, con niebla, a la luz de lámparas de aceite y de la luna! En nuestro punto de inflexión, como primera señal del nuevo camino, colocamos la bandera boliviana a unos 6.200 metros de altitud.
A las tres de la tarde llegamos a nuestra carpa. Pablo nos espera con gran expectación. Y a las ocho de la noche nos metimos en nuestras camas en Pinaya.

Hacia las ocho, un estruendo nos despierta de un sueño profundo. ¿Una grieta que se abre bajo nuestros pies? ¡No, un trueno! Miramos a través de la estrecha rendija de la carpa. ¡Una escena para llorar!
El domingo de Pascua es soleado. Relajados, holgazaneando, secando carpas, renovando provisiones, disfrutamos de la actividad casi alpina de la cabaña, en la que participan con curioso asombro los habitantes de todo el vecindario. Incluso algunos caciques indios se contagian de nuestro ambiente acogedor, charlan, ríen y fuman un cigarrillo con nosotros. El plato principal de la celebración consta de cordero y carnero, y, detrás de todo ello, late nuestro espíritu de lucha, alegre ante la perspectiva de un nuevo intento. Con pesar, Hellmut Schneider monta el caballo que lo lleva de vuelta a La Paz.
El lunes de Pascua volvemos al glaciar con todo nuestro equipaje, con mulas y porteadores indios. Nuestras provisiones son excelentes gracias al suministro de la rica hacienda Quiliguaya, situada a menor altitud, cuyo administrador, don José Pinedo, siempre nos ha apoyado con la mayor hospitalidad. En nuestro primer intento aprendimos que teníamos que salir de la carpa lo más temprano posible para llegar a la cresta de la cima poco antes del amanecer. Todas las condiciones parecen estar reunidas: el tiempo es magnífico, el altiplano se extiende a lo lejos, el lago Titicaca y la cordillera que se extiende hasta el Perú se divisan claramente, y los últimos rayos del sol tiñen la cresta y la cima de un rojo oscuro resplandeciente. Por último, a lo lejos parpadean las luces de La Paz en la noche: una imagen de cuento de hadas.
Nos acostamos para descansar un rato, decididos a emprender la escalada a las nueve de la noche. Hacia las ocho, un estruendo nos despierta de un sueño profundo. ¿Una grieta que se abre bajo nuestros pies? ¡No, un trueno! Miramos a través de la estrecha rendija de la carpa. ¡Una escena para llorar! Con la celeridad típica de la cordillera, toda la pared oeste del Illimani se ha cubierto con una sola y pesada nube de tormenta. Pero no hay tiempo para reflexiones infructuosas, hay que actuar. Los relámpagos caen sobre el hielo, los truenos retumban y resuenan entre las paredes. Rápidamente subimos los piolets y los crampones cien metros más arriba, lo cual no es tarea fácil; nos metemos en la carpa y esperamos. Las horas pasan lentamente, el granizo golpea nuestras espaldas, pero la carpa aguanta esta tormenta, ¡marca Schuster, de Múnich! Finalmente, se oye un ligero crujir y rozar, como de arena, y cuando todo se calma y nos atrevemos a abrir a medianoche, el paisaje se ha cubierto de blanco y a nuestro alrededor hay unos cuarenta centímetros de nieve nueva. Hemos perdido un tiempo precioso, tendremos que caminar por la nieve, todo está en duda, pero no nos atrevemos a dar media vuelta y perder una oportunidad quizás irrepetible. Con los dientes castañeando, el fiel Pablo prepara el té. A la una de la madrugada nos ponemos en marcha y, una vez más, el campamento y nosotros mismos nos sumergimos en la noche.
Ascendemos a buen ritmo sorteando grietas y paredes, como si no tuviéramos nieve fresca hasta las rodillas. Antes del amanecer llegamos a nuestro primer punto de inflexión. En adelante, todo es territorio inexplorado.
La nitidez del cielo nos asombra: sobre nuestras cabezas, la luna, mientras las estrellas empalidecen. Y ante nosotros, hacia el oeste, la luz del alba se extiende en una imagen difícilmente descriptible: el altiplano, de color marrón oscuro, despierta de su sueño, rodeado por los bordes dentados y violáceos de la cordillera. El orgulloso Sajama, las cumbres blancas de la cordillera occidental y, por último, la cresta helada más salvaje de Bolivia, el hermoso Huayna Potosí, reciben resplandecientes los primeros rayos del sol. Y entonces ocurre algo mágico: como sobre un paño plano, el sol dibuja la sombra nítida del Illimani, con sus tres picos, sobre el altiplano. Absortos y fascinados, contemplamos esa imagen milagrosa.
Aquí todavía hace un frío glacial, ideal para escalar. Retiramos la bandera boliviana de su primera ubicación: ¿verá hoy la cima? Desde el glaciar, cruzamos unos delicados puentes de hielo y un breve descenso empinado hasta llegar a un campo de nieve llano y alargado. En efecto, se eleva con una pendiente moderada hasta la cresta. A esta altura, nuestros corazones rebosan de alegría, pero no pronunciamos ni una palabra. La nueva ruta al Illimani está trazada.
En esta última parte del ascenso se abren nuevas grietas de dimensiones indescriptibles, hendiduras en las que cabrían casas, abismos en los que las lenguas de nieve se arrastran como dragones. Pero aquí también hay puentes, a veces del ancho de una carretera, a veces del ancho de un zapato, escaleras de hielo con gruesas y suaves alfombras de nieve, como no podría tenerlas ningún palacio real. Se camina a tientas, con cuidado, con reverencia, por este mundo de los dioses. Solo después de la última gran grieta, ante el tramo final que asciende suavemente hacia la cresta, nos permitimos el primer descanso. A nuestras espaldas queda la parte más difícil de la escalada; por delante, ninguna dificultad técnica hasta la cima. Lenta y constantemente, ascendemos por la nieve fresca y profunda, en línea recta hacia la cresta que nos indica el camino claro. Dos horas más por un tramo interminable y llegaremos a la cresta. Ascendemos constantemente, la nieve es cada vez más profunda, en los tramos empinados nos llega hasta la cadera, pero avanzamos. El sol también asciende constantemente. Nuestras sombras se acortan, se desplazan cada vez más hacia debajo de nuestros cuerpos y, finalmente, las buscamos en vano en el deslumbrante campo nevado: el sol del trópico está en su cenit. Poco a poco, nuestras prendas cálidas —chamarras, chompas, gorros de lana, guantes— van quedando en el camino, elocuentes señales del avance y, en el regreso, hitos de sufrimiento. En la depresión de nieve, delimitada al este por la pared de la arista y formando así un gran semicírculo, no corre ni la más mínima brisa. El cielo fulgura de un azul profundo, casi negro; los mantos de hielo, el campo nevado —gigantescos reflectores solares— irradian un calor abrasador. Y de pronto, gimiendo, reconocemos a nuestro enemigo mortal: el sol.

¿Qué son los paños blancos que enrollamos alrededor de los sombreros de ala ancha? Brasas. ¿Qué es el hielo que nos ponemos en la cabeza y el corazón? Agua caliente. Y, sin embargo, seguimos luchando, seguimos creyendo que la voluntad humana es más fuerte que la naturaleza primigenia. Cada treinta pasos nos tiramos de bruces en la nieve, cada cien pasos descansamos bajo la estrecha sombra de la bandera. Así, tras tres horas, finalmente llegamos a la cresta y vemos sobre nosotros, al alcance de la mano, la orgullosa cima principal del Illimani. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a la decisión crucial: esperar a la puesta de sol —porque en este calor abrasador, en el que se notan los primeros signos de confusión mental, ya no se puede seguir adelante— o dar media vuelta. ¿Pasar una noche en el hielo a más de 6.000 metros de altura, como hicieron heroicamente Schulze y sus compañeros, sin protección alguna, sin provisiones, después del esfuerzo, después de que el cuerpo se calentara al máximo, exponiendo el organismo a variaciones de temperatura de 60º? Es una cuestión de vida o muerte. Con el corazón encogido, damos media vuelta sin decir palabra. Colocamos la bandera boliviana en un saliente de hielo, a una altura aproximada de 6.400 metros, y el 6 de abril de 1929 fue registrada por el observatorio alemán de La Paz. Sin más demora, emprendemos el descenso, con esa misma y recurrente sensación de pesar que provoca la despedida de la montaña y de la soledad más profunda del mundo, incluso aunque esta le sea hostil al ser humano.
A las once de la noche del martes de Pascua estamos de vuelta en Pinaya. No somos capaces de responder a las numerosas preguntas. Primero debemos hacer espacio en nuestro pecho para el mundo de las profundidades. Todavía está repleto de nostalgia por lo que hemos dejado atrás.
La tormenta de nieve nos robó la cima principal del Illimani durante la noche de la ascensión. La salida demasiado tardía y la nieve fresca y profunda fueron las causas evidentes del fracaso. Pero, a nuestros ojos, más importante que la amarga decepción ha sido el éxito de importancia andinista: la primera ascensión de la empinada pendiente recta al Illimani desde el lado suroeste a través de uno de los glaciares más imponentes del mundo. Quien haya visto al Dr. Albert Borsig guiar esta expedición y trazar esta nueva ruta en la montaña, debe considerarlo uno de los grandes alpinistas alemanes.
Y, no obstante, por encima de todo esto se alza la experiencia humana; no solo el despliegue máximo de toda la fuerza, destreza y energía, esa euforia del alpinista alemán. Más aún: Veinte horas en mundos que ningún pie humano ha pisado, que ningún ojo ha contemplado; una noche y un día a solas en la existencia primigenia de las regiones heladas, más cerca del cielo que de la tierra; un sueño de cuento de hadas hecho realidad en la cadena plateada de los Seismiles bolivianos.
[1] En el original, Schusterzelt, se refiere a un tipo de carpa de campaña muy pequeña, baja y ligera, a menudo usada para vivac o campamentos de altura donde el peso y la resistencia al viento son cruciales. El nombre “Schuster” (zapatero”) es la marca, como sabremos más tarde, pero lo importante es que es una carpa minimalista. (NdT)
[2] En el original, Gletscherbruch, término técnico del montañismo que se refiere a un campo de grietas o fracturas en el glaciar, típicamente caótico y peligroso. (NdT)
[3] En el original, Gletscherzirkus, término técnico del montañismo. Se traduce como “circo glaciar” o “anfiteatro glaciar”. Se refiere a una gran depresión semicircular rodeada de paredes rocosas, donde se acumulan y forman los glaciares. Es un paisaje imponente, típico de zonas de alta montaña. (NdT)