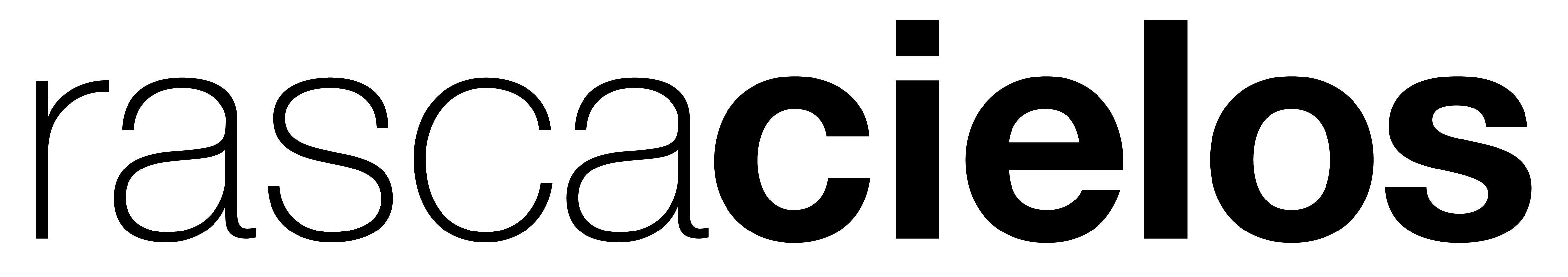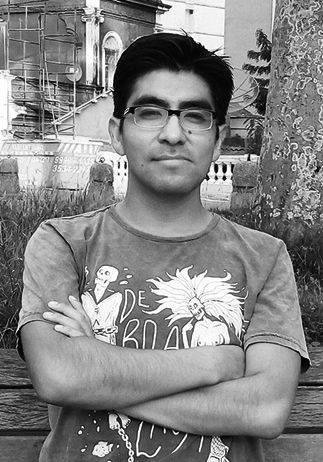Gabriel Mamani Magne
“En El color de las ovejas negras hay una palabra justa para los hechos al tiempo que hay un yo que se hace cargo de cada frase”, afirma el autor en este texto leído en la presentación del libro El color de las ovejas negras, de Cecilia Lanza, en la Feria Internacional del Libro de La Paz, agosto, 2023.

Todo es político, todo es personal. Más aún en este mundo tan visceral, caprichoso y bohemio llamado Letras. ¿Cómo leer lo que escribe la cronista Cecilia Lanza sin pensar en la persona Cecilia Lanza? Este libro tiene un rostro. Son letras con rostro. He ahí la bendición o la maldición de leer a amigos.
Por todo eso, es inevitable agradecer el esfuerzo que hace Cecilia por la crónica en Bolivia. Hubo unos años en los que la revista Rascacielos, dirigida por la autora del libro que hoy comentaremos, ocupaba los puestos de periódico. El sol se reflejaba en esas portadas que más de uno debe recordar con añoranza. Me gustaban las crónicas centrales: extensas, con fotos lindas y pluma cuidada. Se trataba de una puesta por la extensión y el detalle en un tiempo en el que un tiktok de dos minutos ya es considerado un largometraje.
Cecilia la editora es la misma Cecilia que escribió y es personaje de El color de las ovejas negras. El libro habla de la época de la dictadura y, si bien las botas y el plomo ensucian las páginas (de este libro y de cualquier libro de historia de un país), la mirada familiar de la narradora repasa con ternura y complicidad los hechos que preceden a la caída de García Meza.
He ahí el primer mérito de la obra: la palabra. En El color de las ovejas negras hay una palabra justa para los hechos (la obra destaca por el detalle en la cronología y la contextualización del momento histórico para lectores no muy familiarizados con la historia boliviana) al tiempo que hay un yo que se hace cargo de cada frase. Por algo Martín Caparrós decía que la crónica, a diferencia de una nota periodística común, era honesta: es mejor saber quién escribe y desde dónde escribe en vez de fingir que quien cuenta el hecho es un “yo”, siempre entre comillas, objetivo, independiente, carente de rostro. Lanza, al igual que su padre, da la cara por las palabras/balas que arroja.
En El color de las ovejas negras hay una palabra justa para los hechos (la obra destaca por el detalle en la cronología y la contextualización del momento histórico para lectores no muy familiarizados con la historia boliviana) al tiempo que hay un yo que se hace cargo de cada frase.
El libro nos acerca a la intimidad de gente como García Meza, Juan Vera, comunistas, milicos y, claro, Emilio Lanza. Nos revela secretos como que “por absurdo que parezca, la política es algo que a los militares en general no les interesa” o que Luis Arce Gómez fue fotógrafo del periódico Presencia. Con un trabajo de reporteo importante, Cecilia Lanza logra que sus entrevistados hablen, se desahoguen, algo que solo una cronista hábil puede lograr.
Hay en las palabras de Cecilia Lanza un cuidado por la tensión, el rigor y la estética. Precisión y delicadeza, dos cosas difíciles de hallar en un texto. Por eso mismo, la autora opta por un libro de más de 270 páginas, cuando otros reducirían todo a ocho mil caracteres de Word. Hay que ser arriesgadas para apostar por la palabra impresa.
En la página 37, la autora cuenta:
“Pero además venía con pedigree. No porque fuera el último heredero de la tradición militar de los guerrilleros Lanza, vencedores en las luchas independentistas, sino porque en tiempos de los guerrilleros Lanza los militares eran Bolivia una casta proveniente de familias acomodadas. La suya, la paterna, era una de esas familias. La suya, la paterna, era una de esas familias paceñas que creía tener la sangre azul”.
La historia boliviana, al menos la oficial, está hecha de botas, plomo y ciertos abolengos. Así, sería nefasto no mencionar eso en un libro sobre la dictadura. Todos tenemos un lugar de habla, una grada en la infinita escalera social de este experimento llamado Bolivia. En las páginas de este libro, el lugar de habla está definido y, al menos en mi visión, no se disimula, cosa que suele ocurrir con frecuencia en narraciones familiares. Pese a eso, nunca dejará de hacer ruido esa proximidad al poder, a las grandes decisiones que han hecho este país. Es un chirrido inevitable, que me recuerda mucho al que sentí al ver el documental El intenso ahora, del brasileño Joao Moreira Salles, quien realizó su documental a partir de grabaciones caseras en China y en lugares de la élite izquierdosa brasileña. Hay que tener suerte para tener una infancia o adolescencia cerca de las esferas del poder. Hay que aceptar que existen esas esferas. Por mucho tiempo la cultura boliviana ha fingido que no existen puntos de partida diferentes e injustos a la hora de pensar el país. Es saludable que existan textos que digan de aquí vengo, esto soy, desde este lugar cuento o me han contado la historia.
Tenemos democracia, sí, pero la vocación fascista boliviana nunca ha dejado de estar vigente. No vemos tanques en la calle, pero sí leemos mensajes de odio en las paredes y en las redes sociales. Se minimizan muertes, como las de las masacres de 2019. Cada texto sobre las dictaduras es un intento de entender a ese monstruo autoritario que parece venir en el ADN boliviano.
Leer sobre la dictadura boliviana siempre es necesario, pues a veces parece que olvidamos la sangre de nuestra historia. La injusticia. Las desigualdades. ¿Quién muere en una dictadura? ¿Quién vive para contarla? ¿Quién se lleva las flores? ¿Qué hacer para que nunca más se repita? Cada texto sobre aquellos sombríos tiempos nos ayuda a repensar no solamente la idea de dictadura, sino la idea de democracia. Tenemos democracia, sí, pero la vocación fascista boliviana nunca ha dejado de estar vigente. No vemos tanques en la calle, pero sí leemos mensajes de odio en las paredes y en las redes sociales. Se minimizan muertes, como las de las masacres de 2019. Cada texto sobre las dictaduras es un intento de entender a ese monstruo autoritario que parece venir en el ADN boliviano.
Casi para finalizar, debo decir que no estoy de acuerdo el texto de Rafael Archondo, quien utiliza el libro como excusa para limpiarle la sangre, la violencia y el racismo a la crisis política de 2019. Que algo no te salpique no significa que no exista. Que a ti te vean como “ciudadano” no significa que a todos los vean así. Al contrario, pienso que este libro es una muestra más de que los engranajes del poder son complejos, que no existe una fórmula para determinar qué es tal cosa o no, que hubo un contexto específico para que sucediera lo que sucedió, que para que existan monstruos debe haber ciudadanos que acepten a esos monstruos.
En fin, solo es mi interpretación del libro. Una más.
Agradezco a Cecilia por la invitación y, sobre todo, por todas las ganas que le mete a cada proyecto que hace, revista y libro incluidos. Son pocos los libros de crónica que existen en el país. Es esperanzador que exista gente que apueste por la no ficción. Y lo que da más esperanzas, y completa el círculo de la escritura, es la lectura. Por favor, leamos más crónicas. Que las palabras nos sigan uniendo.